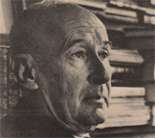ANTOLOGIA
DEL MICRORRELATO MEXICANO: LOS PRECURSORES
Por
Armando Arteaga
*
El microrrelato tiene en
México un enorme prestigio. Es en
realidad su prosa de observatorio que puede mostrar al mundo. Sus precursores tenían conciencia literaria de
la síntesis, de la técnica literaria y de un buen manejo del argumento y el lenguaje
depurado. Genaro Estrada, Mariano Silva
y Aceves, Carlos Díaz Dufoo, Alfonso Reyes Ochoa, Julio Torri, y Max Aub, fueron
escritores que sobrepasaron “el modernismo” de las letras mexicanas para entrar en la
modernidad del siglo XX. Verdaderos
precursores literarios que animaron y desarrollaron el microrrelato, y que
avistaron a otros escritores de la modernidad mexicana como Juan José Arreola y Augusto Monterroso, que le
han dado un enorme prestigio al microrrelato mexicano. (A.A.)
Genaro
Estrada (1887-1937)

Nació
en Mazatlán, Sinaloa. Fundó revista
Argos y trabajó en la Revista de Revistas. Enseñó en la Universidad Nacional
Autónoma de México y fue miembro de la Academia mexicana de la Lengua. Obras
publicadas: Nuevos poetas mexicanos (1916), Lírica mexicana(1919), Bibliografía
de Amado Nervo (1925) y Genio y figura de Picasso(1935). Poesía: Escalera (1929)
y Paso a nivel (1933). Novela: Pedro Galin (1926).
El
mendigo
Un oidor y un clérigo pasaban aquella
noche por la acera del Real Palacio, empeñados en debatir los sucesos de
Guanajuato. Graves noticias llegaban de la Intendencia acerca de motines, actos
violentos contra los españoles.
—Y sépase vuestra merced que esas gentes
no pueden nada contra el orden establecido —dijo el oidor doblando la esquina
de la Moneda.
—Dios protege nuestra santa causa y nos
conservará unidos a la Corona por los siglos de los siglos —agregó el clérigo
mientras hacía una reverencia al palacio del arzobispo, por cuyo frente
atravesaban en aquel instante.
Un mendigo les cerró el paso. Era un
indio miserable, casi desnudo, de mirada vivaz, que tendía la mano implorando
una limosna.
—Yo os aseguro —reanudó el clérigo— que
Nuestra Señora de los Remedios…
—¡Por la Santísima Virgen de Guadalupe,
una limosna! —gimió el indio, mientras que los otros le lanzaban una profunda
mirada de desprecio.
—¡Por la Santísima Virgen de Guadalupe!
—volvió a suplicar frente al oidor, quien se estremeció sin causa y le arrojó
una moneda.
Atrás, en el reloj de la catedral, daban
las once.
Mariano Silva y Aceves (1886-1937)

Nació en la Piedad de Cabadas, Michoacán. Fue
miembro del Ateneo de la Juventud y secretario del Departamento Universitario y
de la Universidad Nacional. En la Facultad de Filosofía y Letras, impulsó la
investigación lingüística y creo las carreras de lingüística románica y
lingüística de idiomas indígenas de México, donde se doctoró en 1933. Obra: Campanitas de plata(1925)
El
componedor de cuentos
Los que echaban a perder un cuento bueno
o escribían uno malo lo enviaban al componedor de cuentos. Éste era un
viejecito calvo, de ojos vivos, que usaba unos anteojos pasados de moda,
montados casi en la punta de la nariz, y estaba detrás de un mostrador bajito,
lleno de polvorosos libros de cuentos de todas las edades y de todos los
países.
Su tienda tenía una sola puerta hacia la
calle y él estaba siempre muy ocupado. De sus grandes libros sacaba
inagotablemente palabras bellas y aun frases enteras, o bien cabos de aventuras
o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y
cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la
compostura se leía el cuento tan bien que parecía otro.
De esto vivía el viejecito y tenía para
mantener a su mujer, a diez hijos ociosos, a un perro irlandés y a dos gatos
negros.
Carlos Díaz Dufoo (1861-1941)
Carlos
Díaz Dufoo, se dedicó al periodismo y a la dramaturgia tanto en España, lo
mismo en su México natal, resultaba hasta hace poco un desconocido. Olvido literario derivado de una cuestión de mezquindad de tiempo literario. Dufoo únicamente publicó ficción narrativa:
Cuentos nerviosos (1901).
La autopsia
Teodora había alcanzado esa edad en que
el espíritu, presa de extrañas alucinaciones, busca en los espacios fulgores
desconocidos y en las flores aromas especiales. Sus ojos, abrillantados y
radiantes, reflejaban la curiosidad de un alma inquieta, nacida para ser
contemplada de rodillas.
Llegó al altar cuando el primer albor de
la adolescencia iluminaba apenas su semblante. Allí, en aquella alcoba en donde
el ángel de la dicha coloca sigilosamente su dedo en los labios, había
encontrado a un hombre frío y reservado, impregnado el espíritu de problemas
trascendentales, de casos patológicos, de dudas científicas.
Había pasado de su clínica á la cámara
nupcial bruscamente, sin transición alguna, y se encontraba en los brazos de
aquella niña como en su cátedra, delante de sus discípulos, en los solemnes
momentos de una operación quirúrgica.
Teodora lloró sus desengaños mucho
tiempo. Después, la costumbre había alejado las sombras que se proyectaron en
su espíritu y la asediaron durante algunos años.
Todas las mañanas veía alejarse a su
marido, siempre silencioso, siempre pensativo, después de una noche de
insomnio, consultando al reflejo del pálido reverbero que alumbraba tenuemente
la cama de palo de rosa en que descansaba ella, las obras de los maestros, sin
que sus ojos, posados en aquellas páginas, revelaran una sola idea mundana, un
solo destello de vida.
Todos los días, al sonar la una de la
tarde, el coche del doctor estremecía las vidrieras de la casa. Momentos
después, imprimía sus labios helados y descoloridos en la pensativa frente de
la esposa. Comían en silencio, y él penetraba en su gabinete de estudio para no
salir hasta hora muy avanzada de la tarde, cuando ya el último rayo había
dejado de dorar las cumbres de las montañas.
Teodora paseaba en el bosque su amarga
melancolía, y cuando las tinieblas de la noche, confundiéndose con las de su
alma, envolvían los caprichosos contomos de los árboles, el coche ganaba las
calles de la población, y penetraba en aquel hogar sombrío y taciturno que no
turbaba el menor ruido en su reposo.
Una noche Teodora no volvió.
A la mañana siguiente, en el salón de la
señora …, corría de boca en boca la noticia de que la hermosa T…, esposa del
célebre doctor M…, había abandonado el domicilio conyugal en compañía de un
conocido Lovelace, cuyas seducciones mundanales habíanle hecho héroe de
numerosas aventuras.
En la solitaria casa de la calle de… la
vida no había cambiado. Todas las tardes, a la una, el ruido de un coche
estremecía las vidrieras del edificio, y el doctor, frío y silencioso,
traspasaba el dintel de aquella puerta, que volvía a cerrarse al darle paso. El
transeúnte que a las altas horas de la noche cruzaba aquella apartada vía
pública y fijaba su vista en el edificio, podía vislumbrar un pálido rayo de
luz que se desprendía de uno de los balcones.
Era el doctor que estudiaba.
II
Aquella noche el doctor había velado más
que de costumbre.
Un círculo obscuro circundaba sus ojos,
que parecían más cavernosos que nunca. En el fondo de aquellos huecos se
adivinaban, mejor que se veían, dos pupilas fijas en un cielo plomizo de
melancolía vaga y taciturna.
Salió. Leves gotas de una lluvia,
finísima caían en los charcos de las aceras, produciendo pequeñas ondulaciones
que se borraban un momento para dibujarse de nuevo. Los coches salpicaban de
lodo a los transeúntes. Las pesadas ruedas de los carros se hundían en el fango
con un chasquido glutinoso.
En el hospital, los alumnos esperaban al
doctor, haciéndose mutuas confidencias de sus aventuras de callejuela. El aire
húmedo de la mañana no se hacía sentir en aquella atmósfera impregnada de ácido
fénico. Un paso lento y acompasado resonó en los corredores’, los cuchicheos
cesaron: era el doctor.
Cuando entró en la cátedra seguido de
sus discípulos, la impasible fisonomía del médico se iluminó por un momento.
Sus ojos brillaron como dos ascuas de fuego, su tez marchita se coloreó un
instante, su frente se levantó orgullosa y firme, y con voz sonora y metálica
comenzó su explicación:
— Señores,..
Se trataba del envenenamiento por
cianuro.
El doctor pretendía seguir las huellas
de la intoxicación por el veneno, é investigar ciertos fenómenos que podían
haberse escapado a la experiencia.
Un alumno interrumpió al profesor.
Precisamente se había llevado la noche
anterior al anfiteatro el cadáver de una mujer intoxicada por el cianuro, en
una madríguera de la prostitución. El cuerpo esperaba la autopsia. Animado por
la fiebre de la ciencia, aquel hombre de hielo abandonó el sillón de la
cátedra, y, seguido siempre de sus discípulos, penetró en la sala de
disecciones.
Una plancha de mármol blanco, opacada
por una leve capa grasosa, se alzaba en aquella habitación amplia, a la que
daban luz dos anchas ventanas, por donde un rayo de sol, que había roto en
aquel momento la obscura prisión de nubes que lo tenía envuelto, penetraba
alegremente, yendo a herir un amarillento cráneo, abandonado en el rincón más
apartado de la estancia.
El doctor había retirado de su bolsa de
operaciones un bisturí ñexible y delgado como la lengua de una víbora. Era otro
hombre, su rostro resplandecía; un fulgor extraño iluminaba aquella frente
obscurecida por los insomnios; su boca se plegaba por una sonrisa de amor
propio satisfecho; su nariz aspiraba con deleite aquel aire cargado de
emanaciones de sangre humana.
Trajeron el cadáver.
Era el de una mujer joven y hermosa, sus
formas habían sido holladas por el placer sin que perdieran el primitivo
encanto de sus líneas. El vicio hizo rodar aquel montón de carne blanca y
tersa, de suaves contornos y virginales redondeces.
El doctor se acercó y una palidez mortal
cubrió su semblante.
Aquel cadáver era el de Teodora.
Vaciló un momento.
La misma extraña claridad que alumbraba
un poco antes sus facciones, marchitas y fatigadas, apareció de nuevo en su
rostro.
Se acercó a la plancha, y, buscando en
el cuerpo un espacio determinado, hizo la primera incisión con el bisturí.
Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959)
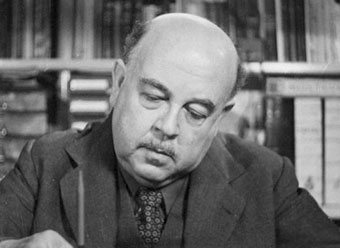
Alfonso Reyes nació en Monterrey, Nuevo
León. En Ciudad de México, estudió en la
Escuela Nacional Preparatoria y se graduó en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia. Alfonso Reyes, que ya
apuntaba como un magnífico escritor, se exilia a Madrid (1914) donde
permanecerá durante diez años, periodo de intensa actividad literaria que le
merecerán ser reconocido internacionalmente como gran maestro y escritor. Borges
le consideraba “el mejor prosista de habla hispana de todos los tiempos.
Las
dos golondrinas
Benedictine y Poussecafé —las dos
golondrinas del ventanillo— están, desde el amanecer, con casaca negra y peto
blanco. A veces, se lanzan —diminutas anclas del aire— y reproducen sobre el
cielo, con la punta del ala, el contorno quebrado, la cara angulosa de la
ciudad.
Benedictine vuelve la primera, y se pone
a llamar a su enamorado. Dispara una ruedecita de música que lleva en el buche.
La ruedecita gira vertiginosamente, y acaba soltando unas chispas —como las del
afilador— que le queman toda la garganta. Por eso abre el pico y tiembla,
víctima de su propia canción, buen poeta al cabo.
Al fin, vuelve Pussecafé a su lado.
Salta como un clown en el alambre, salta, salta. Salta sobre Benedictine
¡vuelve al aire! Y Benedictine sacude las plumas, y dispara otra vez la
ruedecita musical que tiene en el buche.
Julio Torri (1889-1970)
Julio Torri nació en Saltillo, Coahuila
en 1889. Se trasladó a la Ciudad de México en 1908 y un año después funda el
Ateneo de la Juventud Mexicana junto con
Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, entre otros. En 1913 se graduó
en la Escuela Nacional de Leyes. Fue profesor de literatura española, en la
Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofía y Letras. Se
doctoró en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro
de la Academia Mexicana de la Lengua. Obra: Ensayos y poemas (1917), De
fusilamientos (1940), Prosas dispersas (1964) y El ladrón de ataúdes (1987).
Literatura
El novelista, en mangas de camisa, metió
en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar
un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares
del sur, turbulentos y misteriosos; no había tratado en su vida más que a
empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía
que decir ahora cómo son los piratas; oía gorjear a los jilgueros de su mujer,
y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos
sombríos y empavorecedores.
La lucha que sostenía con editores
rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje; la miseria que
amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían
cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo,
gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica,
sobrenatural.
Max Aub (1903-1973)

Max Aub, escritor español nacido en
París y nacionalizado mexicano. Participó en la guerra civil española del lado
de los republicanos. Luego de pasar por un campo de refugiados en Francia y
viajar por Argelia, llegó a México en 1942 y participó activamente en la vida
cultural. Su obra, más de un centenar de publicaciones, abarca ensayo,
traducción, novela, teatro, poesía, y cuento. Obra: Crímenes ejemplares, La
uña, Sala de espera y Signos de ortografía.
Crímenes
ejemplares
―¡ANTES MUERTA! ―me dijo. ¡Y lo único
que yo quería era darle gusto!
*
ERA TAN FEO el pobre, que cada vez que me lo encontraba,
parecía un insulto. Todo tiene su límite.
*
AQUEL ACTOR era tan malo, tan malo que
todos pensaban ―de eso estoy seguro―: «que lo maten». Pero en el preciso
momento en que yo lo deseaba cayó algo desde el techo y lo desnucó. Desde
entonces ando con el remordimiento a cuestas de ser el responsable de su
muerte.
*
ERA LA SÉPTIMA VEZ que me mandaba copiar
aquella carta. Yo tengo mi diploma, soy una mecanógrafa de primera. Y una vez
por un punto y seguido, que él dijo que era aparte, otra vez porque cambió un
«quizás» por un «tal vez», otra porque se fue un v por una b, otra porque se le
ocurrió añadir un párrafo, otras no sé por qué, la cosa es que la tuve que
escribir siete veces. Y cuando se la llevé, me miró con esos ojos hipócritas de
jefe de administración y empezó, otra vez: «Mire usted, señorita…». No lo dejé
acabar. Hay que tener más respeto con los trabajadores.